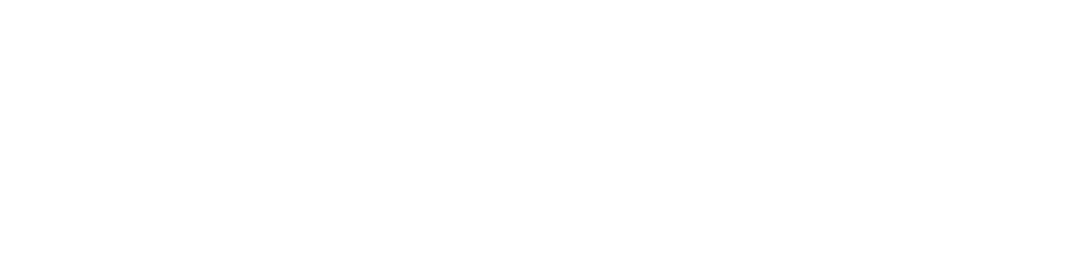(…) todos intuímos
que esa agonía
estaba entre nosotros
como un oscuro veneno
que algún día tenemos que devolver.
(En esa casa… – Watanabe)
A veces las películas no dejan más que oportunidades para hablar de otra cosa, porque a veces, si habláramos sólo de las películas, no habría mucho que decir. De todas formas, hablar después de salir del cine es siempre un motivo de celebración. Pepe (de los Santos Arias, 2024) es una película narrada por un hipopótamo, por “una voz que dice provenir de un hipopótamo”. Este animal, llamado Pepe, es descendiente de aquellos cuatro ejemplares que Pablo Escobar llevó de contrabando a Colombia a principios de los años 80. Su historia, entonces, se mezcla con esa otra.
Darle voz a un animal es disimular / el temor de poner el pie / en una huella sin esperanza. Es decir, es un problema. En los animales simbólicos, aquellos usados por los seres humanos para construir historias sobre sus propias vidas, los animales reales no tienen lugar. Como representaciones sobre nosotros mismos, pueden volverse útiles, precisos, interesantes, pero como forma de abordar sobre sus propios problemas, su humanización fracasa. Mi boca quiere nombrar, hace aspavientos, balbucea / y no pronuncia nada.
Sin embargo, Pepe sí habla. A pesar de que su lenguaje se enrarezca en su cadencia, espaciando sus palabras para contener rugidos y resoples, Pepe es, incluso, políglota. Al darle voz, la película elige al animal simbólico, el cual se extiende hacia comparaciones con las personas: escenas donde los empleados de Pablo Escobar se burlan de él comparándolo con el hipopótamo, por ejemplo, o la relación que arma el montaje entre las imágenes de los animales expuestos en el zoológico, puestos para las fotos de los visitantes, y las imágenes de las aspirantes a reinas de belleza desfilando ante el público local. Estas comparaciones, un poco gastadas, nos alejan del problema del hipopótamo y su voz. Como si la película, empezando en la voz del animal, se diera cuenta de la complejidad de abordarlo a él, desplazándose entonces a la historia del narcotráfico y, posteriormente, a la de los cazadores buscando a Pepe. Historias que se cruzan de manera por momentos caprichosa, donde el hipopótamo sigue exhibiéndose como el mismo ser exótico que supo tentar la ostentación y vanidad de Escobar.
Pero más allá del animal simbólico, existe el animal real, y un encuentro con ellos es posible, aunque es siempre una excepción, un milagro: el de reconocerse con otro ser del mundo; una experiencia de esas características es intraducible a las palabras. Por eso, películas con animales hay un montón, pero películas sobre animales hay muy pocas, y sólo estas últimas tienen en cuenta al animal real. Al azar Balthazar (Robert Bresson, 1966) es una de ellas. Luego de ser vendido por primera vez, el burro Balthazar se escapa y llega a la casa de su nacimiento, la que compartió junto a los niños Jacques y Marie. El lugar está distinto y no hay nadie, pero Balthazar se queda ahí parado. La cámara lo muestra en un plano general donde solamente se ven sus ojos, un pez huidizo que afloró y volvió a sus abismos / y todavía es innombrable.
Para encontrarnos con los animales, no hace falta más que usar nuestra humanidad a modo de reconocer la ausencia de humanidad en ellos y, desde ahí, empezar también a reconocer su sufrimiento. Cuando observamos los ojos de Balthazar aparece una profundidad indecible, ahí está el mundo de los burros al que no tenemos acceso. Pero cuando Pepe habla, cuando es utilizado para contar la historia de pueblos y crímenes que le son absolutamente ajenos, sus ojos dejan atrás al animal real, que desaparece…amo esta luz / porque es el albor enterrado y fértil / que tiene toda serena corrupción.
Con todo, Pepe logra algunos breves momentos de excepción. La tarde cae sobre el Río Magdalena y la cámara observa a un grupo de hipopótamos en el agua. A diferencia de lo que sucede en otras escenas, acá la toma no se hace desde arriba, sino de frente a los animales, en un mayor pie de igualdad. De frente, el hipopótamo abre la boca, pero no sale casi ningún sonido (¡con lo que hablaban en las escenas anteriores!). Después, el animal advierte la presencia de la cámara y le devuelve la mirada. Sus ojos parecen los de un caracol, separados, diminutos, pero en el instante en que capturan el lente, se ve en ellos ese mismo pasillo que se abría en los ojos de Balthazar: un misterio sobre el que los humanos podemos sólo sospechar; sospechar, por ejemplo, que por ahí se ve el tiempo, la historia, la violencia ejercida sobre los animales… pero quién sabe. Lo que sí podemos saber es que cuando el animal nos mira, ya no nos quedamos tranquilos, las cosas cambian de lugar. Es que los animales siempre son observados, y rara vez se nos ocurre que ellos puedan observarnos también a nosotros. Así, algo empieza a equilibrarse entre los dos: un otro, que vive y muere como nosotros, nos desafía desde su existencia1.
1 Todos los poemas citados pertenecen a Animal de invierno, de José Watanabe.
BIO