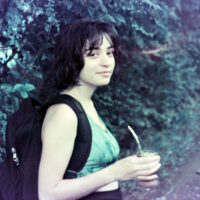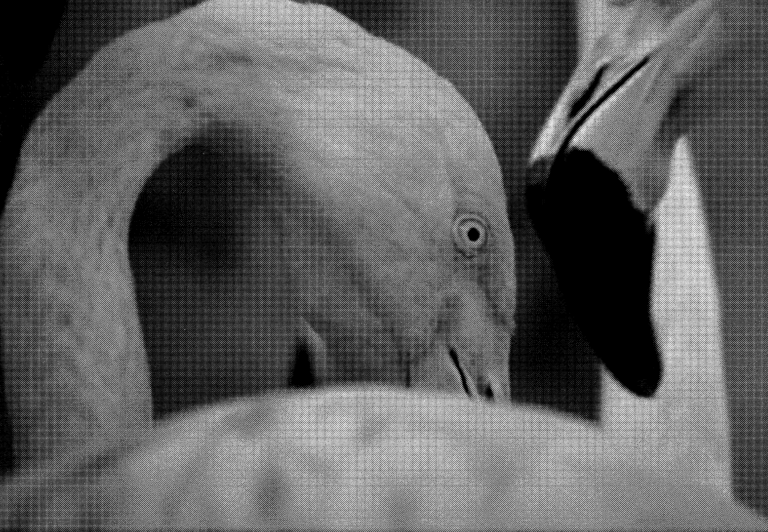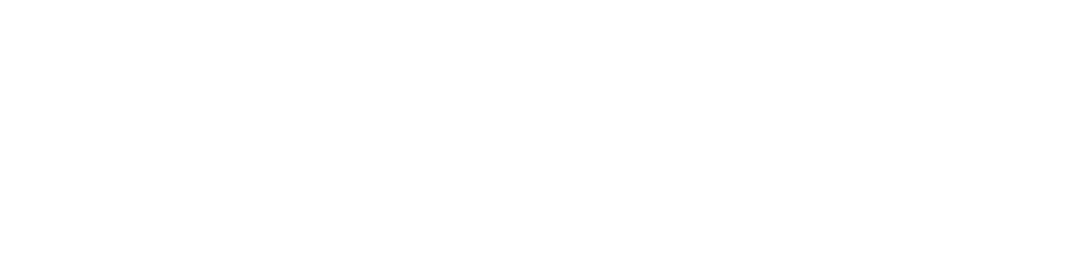Hay un período de la infancia donde una criatura sabe hablar, pero todavía no aprendió que tiene que hacerse entender. Entonces dice cosas en voz alta sin que le importe el interlocutor. Habla por puro placer de hablar. Habla para sí misma, en una espiral de egocentrismo. Jean Piaget llamaba, a esta fase del desarrollo del lenguaje, monólogo colectivo.
Existe una gramática de la conversación interespecie que solo conocen los iniciados. En ella importa más el tono de voz que la palabra dicha. Para entenderla, además de entrenamiento, hace falta una percepción abierta al timbre de un rugido, el bucle que dibuja un aleteo en el aire, la rugosidad de una trompa, la vehemencia de una pisada o el olor de un pelaje. Los recursos que inauguran el intercambio con los animales son, sin embargo, escasos y falibles. ¿Cómo entender sus necesidades sin imponer interpretaciones demasiado antropocéntricas? ¿Qué pasa si, escapando de la violencia, se cae en el paternalismo? ¿Cuáles son los afectos que circulan entre animales humanos y no humanos?
En una escena de Monólogo colectivo, un grupo de jóvenes se reúnen para una de sus prácticas. La capacitadora les ofrece distintos conjuntos de objetos que, reunidos en sillas, recuerdan la máxima de Lautréamont sobre el surrealismo como encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección. Hay guantes, cartas, papeles, llaves, clips y palitos de helado. Los jóvenes se dividen en tres grupos: animales, entrenadores y jueces. Cuando empieza el juego, los “entrenadores” van guiando a los “animales” para que realicen determinadas acciones con los objetos, sin vocabulario mediante: no pueden usar ninguna palabra significativa. La dificultad, explica la capacitadora al final de la práctica, no es solo culpa del animal. En ambos lados del canal comunicativo existe un abismo de incomprensión.
Jacques Derrida llamó filosofema al discurso que toma en abstracto a los animales no humanos como una masa de seres indistintos, sin dejarse interpelar por ellos para entrar en relación en serio: es como si la humanidad insistiera en el egoísmo del monólogo colectivo de la infancia. El otro no sabe, no entiende, no puede. Exige, necesita, depende. Así durante siglos de impaciencia e ignorancia.
Monólogo colectivo pone a disposición las herramientas del dispositivo cinematográfico para escapar de un registro documental que prescriba modos de existir correctos e incorrectos, y dar paso a una apertura sensorial que atienda a la circulación de signos en las reservas y los jardines zoológicos. Compone una alianza perceptiva entre la textura de los plumajes y pelajes y la materialidad de la película de 16 mm. Ensaya un tratamiento del sonido que realce los matices de la semántica de la fauna. Rugido, relincho, balido, cacareo. Croa, rebuzno, ululato.
En los jardines zoológicos y botánicos, los centros de conservación y las reservas que visita este documental hay todo un abanico de modos de entrar en relación con los animales. Inmersa en la diversidad de tratos, con un respeto profundo por los oficios de los trabajadores y sus tareas de cuidado, preocupada además por una arqueología del maltrato en la historia de las instituciones, es todo un logro que Monólogo colectivo no sea una película guiada por un impulso moralizante. Por supuesto que Rinland es crítica, pero nunca se sale del laberinto por arriba ni se sitúa afuera del problema. Preserva la ambigüedad de todo vínculo entre seres que, en el afán de un encuentro, colisionan.
Hay un giro en la teoría filosófica reciente que reivindica los enfoques situados, la singularización de los animales en desmedro de la generalizante animalidad. Si atiende a ese giro, el cine documental tiene una potencia que otros medios no tienen. Monólogo colectivo no olvida los nombres propios de cada oso, loro y elefante; ni las vidas particulares del personal de los zoológicos y centros de rescate. En ese sentido es elocuente el registro del día a día de Maca, una empleada del Ecoparque de Buenos Aires que conquista por mérito propio el núcleo afectivo de la película. Aunque suene un poco utopista, es inevitable sentir que, cuando llora mientras acaricia a una mona llamada Juanita, dando pasos de hormiga a través del abismo de la incomunicación, agrieta el egoísmo histórico de nuestro monólogo colectivo.
BIO